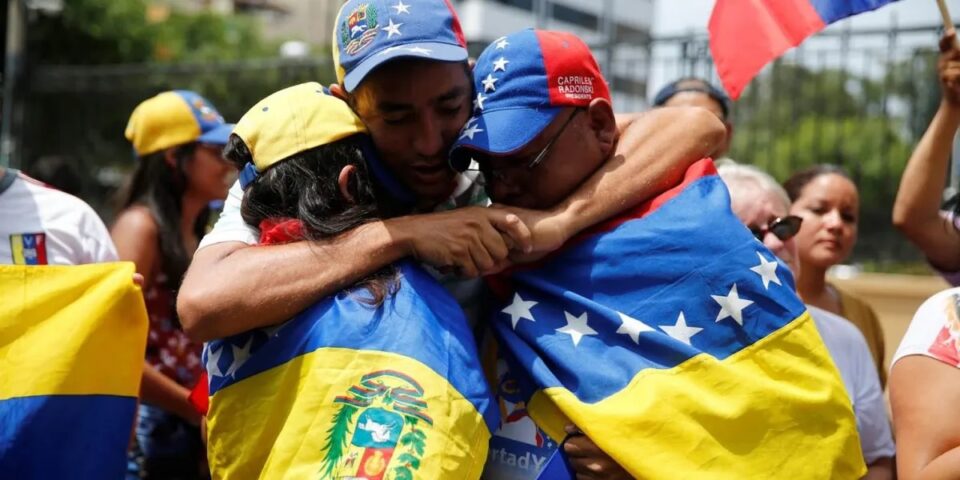La captura de Nicolás Maduro reactivó miedos, expectativas y heridas abiertas en la comunidad venezolana que vive en la ciudad. Tres migrantes cuentan cómo llegaron a Mar del Plata, qué dejaron atrás y cómo vivieron, a la distancia, un episodio que volvió a sacudir a su país.
Por Lucas Alarcón
El 3 de enero de 2026, Venezuela vivió una escalada inédita de la tensión internacional cuando fuerzas militares de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación en territorio venezolano que incluyó ataques aéreos y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La acción se desarrolló durante la madrugada, con explosiones reportadas en Caracas y otras zonas del país, y fue justificada por el gobierno estadounidense como un intento de frenar lo que calificó como actividades ilícitas del régimen venezolano.
Maduro y Flores fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos federales, mientras que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió de manera interina la presidencia. El episodio generó reacciones divididas a nivel mundial, abrió debates sobre su legitimidad jurídica y dejó abiertas múltiples incógnitas sobre sus consecuencias para Venezuela y la región.
Con ese telón de fondo, el impacto de lo ocurrido en Venezuela no se mide solo en declaraciones diplomáticas o análisis geopolíticos. También se siente, de manera directa y cotidiana, en la numerosa comunidad venezolana que vive hoy en Mar del Plata, estimada en alrededor de dos mil personas. Hombres y mujeres que llegaron a la ciudad en distintos momentos y por motivos diversos —la crisis económica, la inestabilidad política, la búsqueda de trabajo o de un horizonte posible— y que construyeron aquí nuevas rutinas, vínculos y pertenencias, sin dejar de mirar hacia su país de origen. Para ellos, el 3 de enero no fue una noticia lejana: fue un acontecimiento que reactivó miedos, expectativas y preguntas sobre el futuro, incluso desde la distancia.
Tres venezolanos que residen en Mar del Plata reconstruyen en primera persona sus historias de vida, el camino que los trajo hasta la ciudad y la forma en que vivieron y procesaron este giro abrupto en la historia reciente de su país.


“Caer de lo alto de un edificio: así se siente dejarlo todo”
Ori llegó a Mar del Plata en abril de 2016, empujada por una combinación de urgencia personal y deterioro acelerado de la situación en Venezuela. Su primera escala fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero la experiencia duró poco. Viajaba con su hijo de 12 años y la magnitud de la capital la desbordó. La ciudad le resultó hostil, difícil de comprender y de transitar. “Era demasiado grande, me comía por lo grande y no sabía manejarme bien”, recuerda. La sensación de inseguridad fue decisiva para buscar otro destino.
Mar del Plata apareció como una alternativa posible a partir de un contacto previo: un conocido que había estado en Venezuela. Ori lo llamó, le avisó que estaba en el país y se fue directamente a su casa. En ese momento, la idea era probar durante unos meses. Sin embargo, la decisión de quedarse se volvió definitiva cuando su hijo comenzó a estudiar en una escuela técnica y logró adaptarse. “Probé tres meses y decidí quedarme para siempre por mi hijo”, explica.
La salida de Venezuela fue abrupta. Dejó a su padre con una de sus hermanas y a otros familiares en el país. También dejó atrás una vida económicamente estable. Ori era administradora y tenía un negocio de odontología, además de propiedades. Con el avance del conflicto político y social, la situación se volvió insostenible. “El negocio me lo quitaron los chavistas”, afirma. Intentó venderlo para no perderlo todo, pero tuvo que hacerlo por un valor muy por debajo del real. La venta de la casa tampoco le dio respiro: “El dinero desapareció, no sé qué pasó con el abogado que hizo el trámite, quedé sin un peso, sin un bolívar”.
En Mar del Plata, el comienzo fue difícil. No había traído documentos originales, solo copias, y eso le cerró muchas puertas. Tampoco ayudó la edad. La salida laboral apareció a partir de una experiencia previa: había cuidado a sus padres durante años. Así empezó a trabajar como cuidadora, se hizo monotributista y se sostuvo con ese oficio. Parte de su formación informal en el área de la salud —su hermano es médico— le permitió desenvolverse con seguridad. “Sabía tomar la presión, atender a un paciente, todo lo necesario”, cuenta.
Con ese trabajo logró mantener a su hijo, pagar alquileres y gastos, y sostenerse en la ciudad. Al mismo tiempo, la crisis en Venezuela se profundizaba. Uno de sus hijos mayores quedó allá, se casó y tuvo un bebé, pero finalmente también tuvo que emigrar. “Ya no había comida, era un desastre”, resume.
Ori describe el impacto de la migración como una caída abrupta en términos materiales y simbólicos. “Yo tenía un carro de alta gama, una casa hermosa de ocho habitaciones, locales, un apartamento. Venir acá a un cuartito, a un ambiente, fue como caer de lo alto de un edificio”. El cambio no fue sólo económico: también implicó aprender a moverse en transporte público, trabajar de noche y adaptarse al frío. “Hasta lloré”, admite.
A pesar de todo, logró estabilidad. Vive en Mar del Plata desde hace casi diez años, conoce la ciudad, se mueve a pie y construyó una red de vínculos. “Es tranquilo, ya conozco las avenidas, he hecho muchos amigos y estoy estable, tranquila, gracias a Dios”, dice.
La historia de su familia refleja, según Ori, un patrón repetido entre quienes emigraron. Personas con formación y posiciones consolidadas que debieron reinventarse desde cero. Menciona el caso de dos familiares, abogada y jueza, que terminaron emigrando y abriendo un emprendimiento de tortas. “Menos mal que saben cocinar”, dice, y subraya que el conocimiento profesional no siempre es transferible a otro país.
El 3 de enero, Ori no lo vivió como un hecho aislado ni improvisado. Su análisis político está basada —según aclara— en contactos y vínculos que tuvo en Venezuela. “Eso estaba muy planeado”, sostiene. En su interpretación, Maduro y su esposa no eran las únicas figuras centrales y el operativo respondió a un acuerdo previo. “Fue un convenio con la vicepresidenta”, afirma, aunque se cuida de dar nombres propios con demasiada precisión. “No puedo decir mucho porque tengo familia allá, y están metiendo presa a la gente que habla”.
Ori cree que lo ocurrido forma parte de un proceso escalonado, con plazos definidos, elecciones futuras y negociaciones en torno al petróleo y los recursos naturales. En su relato, nada fue espontáneo y todo responde a un esquema ya acordado. “Todo está organizado, todo tiene un trasfondo”, insiste.
Más allá de esa lectura, el impacto emocional es profundo. Extraña Venezuela, sus playas, su gente y su vida anterior. La muerte de su padre, ocurrida después de su partida, sigue siendo una herida abierta. “Me imagino que fue de tristeza”, dice. Aun así, no oculta su gratitud hacia la Argentina y, especialmente, hacia Mar del Plata. “Aquí tengo familia que no es de sangre, pero se han portado conmigo y con mi hijo como una verdadera familia”.
Ori reivindica la cultura del trabajo y la humildad como marcas de la migración venezolana. “Si tenemos que limpiar pisos, lo hacemos. No nos importan los títulos si hay que sacar a la familia adelante”. Su deseo de volver persiste, aunque no tiene fecha ni condiciones claras. “Yo sí quiero volver a mi país”, afirma. Mientras tanto, su vida está anclada en esta ciudad costera donde aprendió, a fuerza de pérdidas, a empezar de nuevo.


«Se llevaron a Maduro, pero Venezuela sigue igual”
Luis llegó a Mar del Plata en 2016, junto a su esposa y su suegro, cuando Venezuela comenzaba a atravesar el período más crítico de escasez de alimentos, medicamentos y productos básicos. La decisión de emigrar estuvo directamente vinculada a ese contexto. Según recuerda, fue el momento en el que entendieron que la vida cotidiana en el país se volvía cada vez más difícil y que la situación no iba a mejorar en el corto plazo.
La elección de Mar del Plata no fue azarosa. Algunos amigos habían emigrado a la ciudad a comienzos de ese mismo año y otros se sumaron meses después. Esa red previa fue clave para hacer posible el viaje y la instalación. “Realmente fue un milagro cómo logramos venir”, resume Luis, que aclara que el proceso estuvo atravesado por dificultades y decisiones de último momento.
Los primeros meses en la ciudad fueron duros. Sin trabajo estable, su primera oportunidad laboral fue en el almacén de una papelera. El trabajo era pesado, pero necesario. En ese período, destaca el trato recibido por el dueño del lugar: “Estuvo muy pendiente de mí, me dio trabajo durante toda la temporada”, un acompañamiento que, según explica, fue determinante para sostenerse durante los inicios de la migración.
Finalizada la temporada, volvió a quedar desempleado. Decidió entonces realizar un curso de vigilador. Una empresa lo convocó, pasó las entrevistas y los estudios médicos, y llegó a trabajar un día. Sin embargo, al día siguiente fue informado de que no podían contratarlo porque su DNI era temporal, una condición que no se ajustaba a la política interna de la empresa. Durante una semana volvió a quedar sin ingresos, hasta que consiguió trabajo en una estación de servicio.
Ese empleo marcó un punto de inflexión. Luis trabajó allí durante cinco años, un período que le permitió estabilizarse económica y familiarmente. Durante ese tiempo nacieron sus dos hijas, ambas en Mar del Plata. “Gracias a ese trabajo pudimos tener a nuestras dos hijas”, señala. En paralelo, comenzó a estudiar programación, lo que más adelante le permitió cambiar de rubro y trabajar actualmente en modalidad home office.
Hoy, Luis vive con su esposa y sus hijas. La familia de su esposa también emigró y reside en la ciudad. Su familia directa, en cambio, permanece dispersa: su hermano vive en Perú y sus padres continúan en Venezuela. “Hace nueve años que no los veo”, dice con tristeza en su voz.
Entre las cosas que más extraña de su país menciona el trato cercano, el clima y las playas. Aunque valora la posibilidad de vivir en una ciudad costera como Mar del Plata, reconoce que el vínculo con el territorio de origen sigue siendo fuerte. También extraña la comida: “Acá muchas cosas se consiguen, pero no tienen el sabor de la tierra venezolana”.
El 3 de enero, la noticia lo encontró de manera inesperada. Se despertó más tarde de lo habitual y, al revisar el celular, encontró un mensaje de un amigo que decía: “No puedo creer lo que está pasando”, acompañado por un sticker de Maduro bailando. A partir de ahí comenzó a informarse a través de las redes sociales. “Mientras más noticias miraba, se me salían las lágrimas”, recuerda.
La reacción inicial fue de impacto y emoción, pero rápidamente se mezcló con una sensación de incompletud. “Era algo que estuvimos esperando por mucho tiempo”, explica, aunque aclara que el sentimiento no fue de celebración plena. “Fue un dulce y después un amargo”, sintetiza. Para Luis, la salida de Maduro no significó un cambio estructural inmediato: “Está bien, se llevaron a Maduro, pero Venezuela sigue igual”.
Respecto al futuro, su horizonte inmediato continúa en Mar del Plata. “Seguiremos estando acá, haciendo vida acá y disfrutando de la ciudad”, afirma. Al mismo tiempo, mantiene la expectativa de que la situación en Venezuela pueda encaminarse. La idea de regresar no está descartada, sino postergada.
Su mayor deseo es que, algún día, sus hijas puedan conocer el país donde él creció, a sus abuelos y los lugares de su infancia. “Que sepan que tienen dos patrias”, dice. “Que no solo son argentinas, sino que en su corazón están hechas con materiales venezolanos”.
“Migrar es estar dividida»
Dani emigró de Venezuela en marzo de 2018, cuando la crisis económica y social había llegado a un punto límite. La decisión no respondió a un único factor, sino a una acumulación de situaciones extremas que se volvieron insostenibles en la vida cotidiana. Vivía sola con su padre y, según cuenta, llegó un momento en el que la supervivencia diaria se volvió una ecuación imposible. “Era casi decidir quién de los dos comía”, recuerda.
La falta de alimentos y productos básicos atravesaba todos los aspectos de la vida. “No había crema dental, usábamos bicarbonato; no había jabón para lavar la ropa, no había desodorante, no había comida, no había absolutamente nada”. Las preocupaciones ya no eran proyectos ni planes a futuro, sino cuestiones elementales: cómo cocinar, cómo lavar la ropa, qué hacer cuando se iba la luz o el agua.
Unos meses antes de emigrar, Dani tuvo una experiencia que terminó de sellar la decisión. En diciembre de 2017 viajó a Colombia para realizar una pasantía paga como diseñadora. Allí trabajó en una empresa que le cubría hospedaje y comida. El contraste fue inmediato y contundente. “Salí de Venezuela y entendí que el resto del mundo seguía su curso, hablaba de otras cosas, tenía otros problemas”, explica. Mientras tanto, su realidad seguía anclada en la urgencia permanente. “Allá estaba pendiente de qué vamos a comer mañana”.
Ese contraste le permitió tomar dimensión de la crisis desde afuera y pensar una estrategia: emigrar para poder enviar dinero y ayudar a su familia. Su padre, jubilado, cobraba una pensión equivalente a dos dólares. Hasta ese momento, Dani sostenía parte de la economía familiar con trabajos remotos como diseñadora para el exterior. Irse significaba, paradójicamente, una forma de quedarse presente. “Si yo me voy, puedo mandar plata y eventualmente mi papá va a estar mejor”, pensaba entonces. También la inquietaba el futuro de su hermano menor. “Sentía que no tenía futuro allá”.
Después de regresar a Venezuela, se recibió, compró el pasaje y preparó la partida. El contexto, una vez más, fue extremo. Siete días antes de viajar, el país quedó sin electricidad durante una semana completa. “El país estaba totalmente incomunicado, no sabía si había vuelos o no”, recuerda. La noche anterior a su viaje, la luz volvió. “Justo cuando yo salí, el país entró en una especie de estabilidad rara”, describe, una calma frágil que nunca terminó de consolidarse.
Dani dejó en Venezuela a su padre, a su madre, a su hermano, a su abuela, a su tía, a sus amigos. “Básicamente dejé todo”, resume. Actualmente tiene hermanos en Ecuador, Estados Unidos y México, una diáspora que, según dice, refleja la dispersión forzada de muchas familias venezolanas.
Su llegada a la Argentina fue primero a Buenos Aires, donde tenía familiares. Más tarde, ya durante la pandemia, se mudó a Caballito con su pareja de ese momento. Las restricciones y la imposibilidad de sostener el alquiler aceleraron otro cambio. Los padres de su pareja tenían una casa en Mar del Plata y decidieron venir por tres meses.
La idea inicial era una estadía temporal. “Mi plan era quedarme tres meses y volver”, cuenta. Sin embargo, el vínculo con la ciudad se construyó rápido. Después de esos meses, su pareja regresó a Buenos Aires y ella decidió quedarse. “Me vine y me gustó, me encantó”, dice. La playa, el ritmo de vida y una sensación de calma fueron decisivos.
Hoy, vive con su novio y sus dos perros. Trabaja como diseñadora gráfica de manera remota, por lo que su inserción laboral no dependió del mercado local. Eso le permitió construir una rutina distinta, más ligada al entorno que al traslado constante. Valora especialmente la diferencia con la vida en la capital. “En Mar del Plata vas más despacio, más consciente de tu día a día”, explica. En contraste, Buenos Aires le resultaba una ciudad vivida “en automático”.
De su país extraña el Caribe, el calor, las palmeras, la comida y, sobre todo, a su gente. “Extraño que te traten de ‘mi amor’, ‘mi cielo’, esa forma cotidiana de relacionarse”. También recuerda una especie de optimismo permanente, incluso en la adversidad. “Cuando estaba allá me parecía absurdo, pero cuando salí entendí que eso ayudaba a sobrellevar todo”.
Sobre la Argentina, no duda. “Si tuviera que elegir de nuevo, elegiría Argentina mil veces”, afirma. Destaca el modo en que fue recibida y la apertura de la sociedad. “Nunca sentí ‘pobres, hay que ayudarlos’, sino todo lo contrario: te hacen parte”. De Mar del Plata valora la tranquilidad, el mar y los vínculos construidos.
La noticia del 3 de enero, la encontró a las nueve de la mañana con muchas llamadas perdidas y mensajes. Al hablar con su prima, todo se volvió emoción. “No era ‘Estados Unidos intervino Venezuela’, era ‘cayó Maduro’”, explica. La reacción fue física y emocional. “Llorar, reír, eran como 800 emociones juntas”.
La alegría inicial estuvo atravesada por la memoria del daño acumulado. “No hay nadie que haya sido impermeable a lo que pasó en Venezuela”, sostiene. Al mismo tiempo, apareció la preocupación. Dani no oculta su incomodidad con el rol de Estados Unidos. “No me llena de orgullo que haya sido Estados Unidos quien intervino”, dice. Hubiera preferido una salida regional. “Me hubiese gustado que fuera un país de Latinoamérica, con todos los tratados que nunca se activaron”.
Respecto al futuro, evita certezas. “En Venezuela puede pasar absolutamente cualquier cosa”, afirma. Su familia sigue allí y cada episodio reactiva la ansiedad. “Migrar es estar dividido entre tu realidad y lo que pasa en tu país”, reflexiona. Aun así, desea que el proceso sea rápido, con el menor daño posible.
“Estoy muy feliz con mi vida acá en Mar del Plata”, dice sin dudar. Trabaja desde casa, va a la playa, toma mate, construyó una rutina que le devuelve algo de estabilidad. El invierno es lo único que todavía le cuesta. Todo lo demás, siente, ya encontró su lugar.