El escritor marplatense regresa a escena con «Los preparados» donde hace hincapié en uno de los temas universales: la muerte.
La muerte, la historia familiar, la medicina y la literatura son los ejes centrales de «Los preparados», la nueva novela de Sebastián Chilano, en la cual se refleja la articulación de sus experiencias personales como médico, como hijo y como escritor y, aunque el autor insista en que «ninguna de las muertes, de los errores o excentricidades de este libro pueden ser verdad», cada historia se vive con la intensidad de lo real.
Escritor y médico clínico, Chilano reúne en este trabajo, publicado por Obloshka, uno de los temas universales: la muerte. «Obsesiones que nos acompañan», señala a Télam el autor y asegura que «en todos los libros que leemos se habla de comidas, del tiempo, de los sentimientos y de la muerte». «La muerte es esa parte que sabemos inexorablemente que va a suceder. No sabemos si vamos a nacer o no: nos vamos a morir. Hagamos lo que hagamos», nos dice el autor de las novelas «Riña de Gallos», «Las reglas de Burroughs» -ganadora del premio Laura Palmer no ha muerto 2012-, «Tan lejos que es mentira», «Méndez», «En tres noches la eternidad» y «Ningún otro cielo».
Chilano nació en Mar del Plata en 1976, mantiene su blog Falansterio y es parte de la librería El gran pez. En 2011 ganó el premio Alfonsina a la trayectoria literaria.
«La muerte está en cada lugar al que dejamos de ir»
– ¿Cuánto coincide la idea de la tarea del médico de «retrasar la muerte» con la del escritor?
– Ahí hay un punto. Hay que recordar que Sherezade recurre a sus cuentos para retrasar su muerte un día más; el hombrecito del azulejo trata de distraer a Madame La Mort para que sea impuntual y no pueda llevarse al niño enfermo a la hora exacta de su muerte. La historia anónima de «Las Mil y Una Noches» es de todos (aunque fue de Burton y fue de Borges) y la historia del hombrecito del azulejo es de Mujica Láinez. En uno de mis libros favoritos de la adolescencia, Mujica Láinez también encuentra la forma de contar la vida y la muerte por medio de una casa: «Aquí vivieron» empieza antes de la primera fundación de Buenos Aires y termina cuatrocientos años después. ¿De qué habla? De un lugar en el mundo, y de todas las muertes que se ven en ese lugar. Representa cómo, en vano, tratamos de retrasar la muerte.
Hoy lo hacemos con historias, con ejercicios, barbijos y medicamentos. Hay quienes creen que hay una fecha exacta para nuestra muerte, quienes creen que la pueden anular. Los primeros son optimistas; los segundos, crédulos. Para anular la muerte no hay que detener el tiempo, hay que modificar la realidad.
La muerte está en cada lugar al que dejamos de ir. Se apodera de la infancia, de las casas que se derrumban, de las playas a las que no volvemos. Se apodera de la ciudad que dejamos atrás, de la ruta, de los juguetes que guardamos en cajas de cartón esperando que los hijos que todavía no tenemos –o los nietos que vendrán– algún día los toquen. La muerte está en los libros que leímos, quietos, rígidos, inútiles, soberbios y erguidos, en los estantes donde los acumulamos sin leer: son letras encerradas en su propio ataúd. La muerte está en la cocina, en el baño, en el comedor cuando salimos al patio, en los lugares de la casa que ya no vemos, en la misma casa si estamos en el parque o el techo. La muerte está donde nuestra mirada se ausenta. Está sobre nuestro cuerpo mientras dormimos, besa nuestros párpados sin pedir permiso y sin mirar ni una vez al dios que vela nuestro sueño. La muerte es eso que llamamos realidad. La muerte está en este libro.
Es curioso que en el cuento de Mujica Láinez aparezcan dos médicos importantes de su época, Pirovano y Wilde. Y es curioso que ellos anticipen las crisis del niño enfermo, busquen la manera de salvarlo, pero no conozcan el modo de retrasar la muerte, no digamos de burlarla. Son médicos –no son reales, no dejan de ser personajes de un cuento– y fallan principalmente en no conocer a la muerte. El hombrecito del azulejo sí la conoce, sí la llama por su nombre: porque para retrasar la muerte –no ganarle, eso es imposible– hay que conocerla.
Referencias y palabras
– ¿Qué libros específicos tuviste en cuenta para «Los preparados»?
– Podría decir que el que más me ayudó fue «La muerte en Occidente», de Philippe Aries. Lo cito en todas partes y en ninguna. Quignard ha sido una referencia obligada. También Bioy y Borges y todos los autores que citan en «El libro del cielo y el infierno». También (Giorgio) Agamben, en un libro llamado «Desnudez». Un colega médico, Sandrzej Szczeklik, escribió «Catarsis» y es una cita obligada para hablar de temas médicos como la muerte. Pero también lo son ensayos como «Muerte al filo de la obsidiana», de Eduardo Matos Moctezuma, y «La soledad de los moribundos», de Norbert Elías.
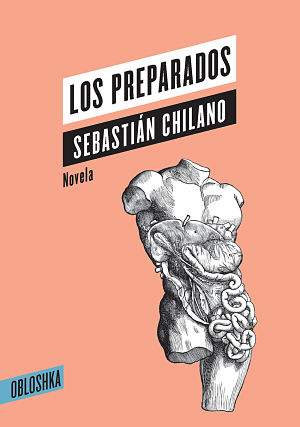
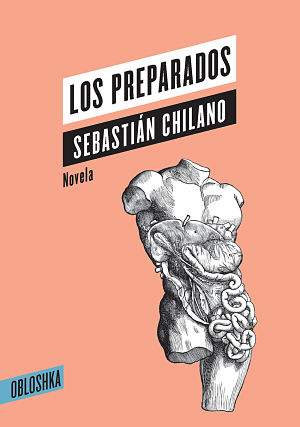
– ¿Cómo pensás la búsqueda del origen en tu libro tanto el familiar como en las etimologías de las palabras?
– En la búsqueda de los familiares perdidos están los enormes archivos de la memoria de las migraciones. Pero también de los bautismos. Las actas de esos niños consagrados a un dios hoy lejano nos devuelve a nuestros bisabuelos, a nuestras choznas. En esa búsqueda también aprendí a tener un mayor respeto por las palabras, a desentrañar su origen: en la etimología de las palabras también está nuestra propia historia.
La génesis del libro
– ¿La muerte es algo que deba ocultarse como sucede en tu novela?
– Vivo en Mar del Plata, a cuatrocientos kilómetros de la capital, pero más al sur todavía en la provincia de Buenos Aires y a orilla del mar, entre médanos y arroyos, donde hace más de cien años se levantó un hotel al que llamaron Hotel Atlántico Sud. En ese momento se discutía todavía dónde sería la gran ciudad de veraneo de la clase aristocrática. Todo parecía indicar que lo sería Mar del Plata, pero el Hotel Atlántico Sud quería hacer frente a esa hegemonía. Frente a esa mole nació la idea de este libro.
«Los preparados» tuvo uno de sus tantos comienzos en el verano cuando fuimos con mi familia y amigos a pasar el día en Mar del Sud. Mi amigo Leandro conocía detalles de la leyenda del hotel y nos contó que sus primeros moradores fueron cadáveres de inmigrantes muertos. Una tormenta atrapó a un grupo de inmigrantes que se habían alojado transitoriamente en el lugar. Murieron cuando se les cayó encima el techo del obrador donde pretendían refugiarse del temporal y pasar la noche. Se dice que el hotel está maldito desde entonces, que nunca pudo inaugurarse por culpa de los fantasmas. También se dice –esto lo averigüé más tarde– que esos cadáveres fueron enterrados en un arroyo cercano, el arroyo de La Tigra, donde Florentino Ameghino encontró el cadáver del que sería su Hombre Fósil de Miramar, su mejor y más frustrante intento de colocar al eslabón perdido acá abajo, al sur de los hemisferios.
Esa noche, al regresar de un día de playa, leí que, por culpa de los muertos, Auschwitz no puede ser representado. El horror no puede ser representado. Y la muerte tampoco. El verosímil se acerca a la verdad, casi la toca, pero no es la verdad. La verdad nunca podrá ser fidedigna: nada de lo que representemos hoy puede asemejarse a lo que pasó. Nada será auténtico. Ninguna de las muertes, de los errores o excentricidades de este libro pueden ser verdad. Nada puede ser fidedigno: se vive una sola vez y es una experiencia que no se puede narrar. Todo intento de dominarla, es vano.

