Frente al silencio cómplice del entorno o al retardo de las instituciones para condenar la violencia sexual o las variantes más sutiles de sometimiento que se cobijan en el sigilo de las redes intrafamiliares, la escritura logra activar la potencia liberadora de la confesión y empuja la sanción social, un efecto visible en obras como «El consentimiento» -en la que la autora francesa Vanessa Springora narra su relación asimétrica con el escritor Gabriel Matzneff- o «Donde no hago pie», el flamante texto donde Belén López Peiró vuelve sobre el abuso cometido por su tío.
Cuando lo aberrante tiene lugar al interior de estructuras afectivas asociadas al cuidado y el respeto, tarda en ser identificado como delito. No sólo eso: la instancia judicial, que debería ser receptora natural del proceso para determinar la carga de responsabilidades y fijar una acción punible acorde, suele aparecer mucho después.
En ocasiones, la confesión que permite empezar a expurgar el trauma arranca como un alegato literario. Así fue el caso de la escritora Belén López Peiró, para quien la literatura se convirtió en el primer espacio donde irrumpió una posibilidad tangible de justicia. Ocurrió mucho antes de que las instituciones encargadas de impartirla acusaran recibo de su padecimiento y accionaran para reparar los aspectos viables de un daño que a grandes rasgos será siempre insondable.
La angustia contenida, camuflada bajo la distorsión de responsabilidades que generan algunas historias de abuso, empujó la escritura de «Por qué volvías cada verano», donde narra el martirio que sufrió entre los 13 y los 16 años. En la novela, que circuló silenciosamente hasta que la actriz Thelma Fardin la mencionó como el estímulo que la ayudó a denunciar por violación al actor Juan Darthés en 2018, narra la trastienda horrorosa de sus vacaciones en el pueblo de San Lucía, adonde como resume el título del texto llegaba cada verano para pasar tiempo con sus primas y amigas, mientras sus padres se quedaban trabajando en la ciudad.
Así, en la polifonía de voces que se entretejen para darle densidad al relato, López Peiró desenmascara al hombre campechano, al comisario de pueblo que apoyaba su arma sobre una mesa de luz antes de acechar a su sobrina, mientras intenta construir un refugio para diluir las injurias de quienes la desacreditan y al mismo tiempo desanclarse del lugar paralizante de víctima, «ir más allá, no seguir con el destino que se te es planteado cuando sufrís un abuso, porque claramente lo primero que pasa es que te sentís reducida, expropiada», confiesa.
A casi siete años de su denuncia, que se elevó a juicio recién en 2018, la causa sigue abierta y el acusado se zambulle en artilugios judiciales para extender su impunidad. Este trajinar institucional es el eje del flamante «Donde no hago pie», donde recupera el episodio para describir cómo se prolonga el raid siniestro del abuso y la castiga con una procesión de cancelaciones, alegatos indignantes y un testimonio que debe volver a dar una y otra vez, como si su voz llegara enmudecida al engranaje legal.
«Es una novela de no ficción centrada en la tradición argentina de investigación y denuncia que se abre con Rodolfo Walsh, así como en un libro como ‘El adversario’ de Emmanuel Carrere, que de alguna manera me inspiraron para hacer este libro mucho más asociado al thriller judicial como también ‘A sangre fría’, de Truman Capote», cuenta López Peiró en diálogo con Télam.
«En la mayoría de las historias que leí sobre juicios con jurados la víctima estaba muerta, como es el caso de O.J. Simpson o de Jean-Claude Romand que cuenta Carrere en ‘El adversario’. Lo que me pregunto es qué pasaría si en vez de narrarlo un varón o incluso un periodista, es la misma denunciante quien no solamente tiene que narrar sino también investigar cuáles son las instancias judiciales», precisa.
Tanto en «Por qué volvías cada verano» como en «Donde no hago pie» la literatura irrumpe en estado de denuncia para condenar no solo al tío abusador sino a la trama de silencios y estigmas que corroe todo intento de resiliencia: allí confluyen una parte del entorno que niega la barbarie ocurrida en los intramuros de esta familia y las instituciones que dilatan el juicio e impiden la sentencia que operaría para atenuar el daño de la víctima, que con 22 años se ocupó de redactar ella misma la denuncia penal contra su abusador.
«Mi literatura tiene como materia la experiencia, es decir, qué pasa con las víctimas de abuso sexual, con las instituciones, los familiares y la intimidad, y si bien tiene un efecto reparador, ligado a la posibilidad de conocer y nombrar el dolor, aquello que está anudado en lo interior, es mucho más que narrar una escena personal y tiene que ver con registrar un proceso de profesionalización de mi escritura, de utilizar los recursos literarios aprendidos para adueñarme de mi historia y convertirla en materia de escritura», señala.
Mientras la historia vuelve a circular en esta nueva entrega, al otro lado del océano nuevos relatos de abuso trepan a la escena de la mano de obras que hacen pie en el campo editorial para desarmar el dispositivo de poder y prestigio que protege a los abusadores y neutraliza la condena social, dejando al descubierto un doble estándar entre las adhesiones masivas a movimientos como el Mee Too o sus equivalentes y la indulgencia cuando la acusación recae sobre los favoritos del sistema.
Galia, la hija de Amos Oz -el autor de «Una historia de amor y oscuridad» fallecido en 2018- publicó una autobiografía en la que denuncia «maltrato físico y mental continuo» del escritor israelí, que a la par de su oficio desplegó un sostenido activismo por la paz.
«No era una pérdida pasajera de control ni una bofetada aquí o allá, sino una rutina de abuso sádico», escribe la mujer en su libro, titulado «Algo disfrazado como amor».
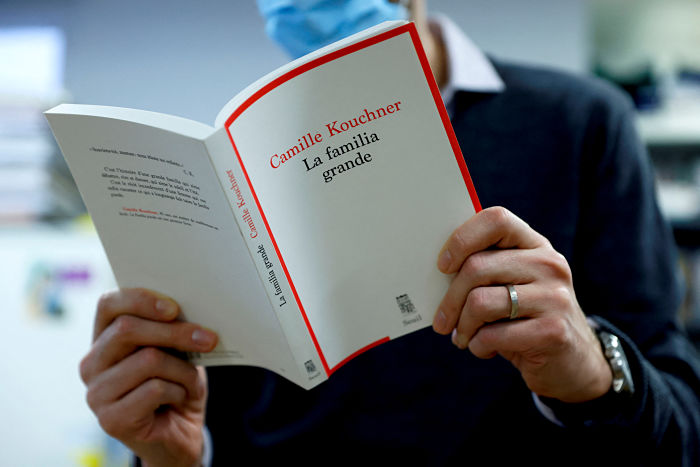
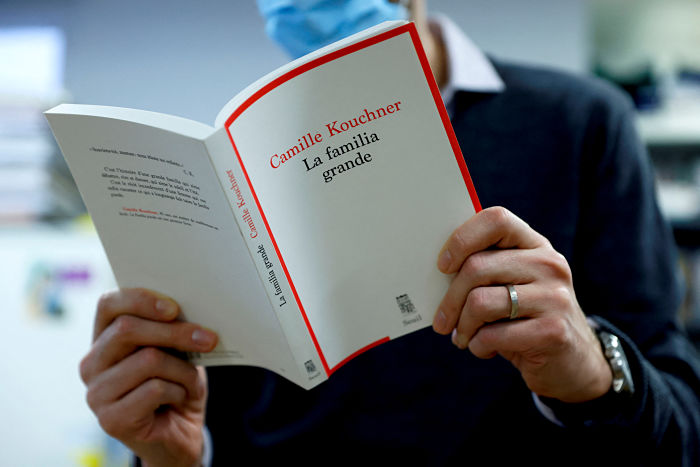
En muchos casos, la reparación llega años después del momento en que tuvo lugar el acto aberrante y se da como resultado de la confluencia entre dinámicas editoriales -que metabolizan la infidencia escabrosa como uno de sus combustibles predilectos- y una víctima dispuesta a romper la cadena represiva. «No hay nada más destructivo en la vida que el silencio», sostiene la escritora francesa Vanessa Springora, que se animó a contar la trastienda de su relación con el hasta entonces reputado escritor Gabriel Matzneff, hoy de 84 años.
Lo hizo en «El consentimiento», una novela que en abril lanzará en la Argentina el sello Penguin Random House y donde describe prácticas que el narrador ya había ventilado impúdicamente en varios libros, como su propensión a seducir niños y niñas. Acaso amparado en la disociación entre obra y autor -cada vez más cuestionada en tiempos de extrema corrección política- o convencido de que su capital intelectual lo eximía de ciertas convenciones, Matzneff no imaginó lo que desataría el texto de su expareja: su desaparición inapelable del catálogo de Gallimard, el más prestigioso sello galo.
Tal vez porque lo que ahora genera una condena tajante no sonaba oprobioso décadas atrás. En los 90, algunos años después de que el escritor publicara «Les moins de seize ans» («Los menores de dieciséis años»), que se lee como una exaltación de su fascinación por los niños y adolescentes, el conocido crítico francés Bernard Pivot entrevistó en un ciclo televisivo a Matzneff y le solicitó que contara sus secretos de seducción con menores de edad. Cuando se le reprochó su actitud, llegó a decir: «Por aquellos años, la literatura era más importante que la moral».
Doblegar al opresor en su territorio
Springora tenía 13 años cuando conoció al escritor, por entonces al filo de los 50. Ella argumenta que esa disparidad generó una abismal asimetría de poder que lo constituyó en manipulador y la relegó a condiciones de sometimiento extremo, como esos adolescentes ficcionales que aparecen en muchas de las obras del narrador, que llegó a recibir el Premio Amic de la Academia Francesa en 2009 y el Renaudot de ensayo en 2013.
Lejos de escudarse en el relato monolítico de una víctima eximida de autocrítica, la autora avanza sobre las zonas grises de la historia y plantea que el consentimiento no debería ser el único criterio para determinar si hay abuso sexual. «Se usa eso contra las víctimas: ‘ella quería’, ‘consintió’… Me detengo en la riqueza semántica del concepto, porque hay mucha filosofía detrás», dice. Y agrega: «El consentimiento es una palabra que permite atenuar la gravedad de los hechos en lo que respecta al agresor. Consentir es decir ‘sí’, pero para poder decir «sí» uno tiene que ser capaz de poder decir ‘no'».
Una moralidad permisiva con la intelectualidad progresista
Con menos espacio para los matices porque los componentes de la historia no dejan resquicio para la ambigüedad, otro revuelo surgido de un hito literario sacude por estos tiempos a la intelectualidad francesa con el envión suficiente para romper el mutismo que ha favorecido y perjudicado al mismo tiempo a los integrantes de un clan liderado por el politólogo Olivier Duhamel -uno de los analistas y académicos más famosos de Francia-, a quien su hijastra Camille Kouchner acusa de abuso e incesto cometido contra su hermano en su reciente libro «La familia grande».
Como en los casos anteriores, la obra ejecuta una doble denuncia: el delito en sí mismo -perpetrado por el hombre y la condescendencia de un entorno que conocía esta práctica aberrante y prefirió mirar para otro lado.
En su libro, Kouchner acusa a su padrastro de haber agredido y violado a su hermano gemelo a partir de los 14 años, a finales de la década de los 80, en una serie de episodios que se prolongaron durante varios años. «Yo tenía 14 años, lo sabía y no dije nada», confiesa la autora en «La familia grande», cuya publicación motivó que la justicia parisina iniciara una investigación por «violaciones y agresiones sexuales» sin certezas aún sobre la posibilidad de que hayan prescripto los delitos que se le imputan a Duhamel.
«Muchos lo sabían y la mayoría hizo como si no pasara nada», asegura Kourchner, una afirmación que tiende puentes con la historia ventilada por Springora: además de compartir el silenciamiento vergonzante sobre lo ocurrido durante varias décadas, ambas tramas construyen la hipótesis de una elite que se coloca por encima de las normas y los principios morales y que es capaz de justificar los comportamientos más repudiables de sus mejores representantes.

