En el marco del Verano Planeta, el reconocido periodista de La Nación presentó en Mar del Plata su segunda novela La cacería de Hierro, un policial donde sigue los pasos de Juan Vucetich.
Por Lucas Alarcón
Lo que era una presentación tradicional de un libro en el hotel Costa Galana, de pronto tomó un nuevo matiz cuando ingresó al salón Mirtha Legrand. Es que la legendaria conductora no iba a perder la chance de apoyar con su presencia a Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas más respetados del país y habitual invitado en los almuerzos televisivos.
Con una buena cantidad de investigaciones periodísticas bajo su brazo, Alconada Mon comenzó a aventurarse dentro del terreno de la ficción con su primera novela La ciudad de las ranas en el 2022. La buena recepción que tuvo el libro, lo llevó a escribir La cacería de Hierro, editada durante el año pasado por Planeta y que se mantiene como un favorito en los tops de venta de las librerías. El policial, basado en un crimen real sucedido en Necochea a fines del siglo XIX, sigue la investigación en la que interviene Juan Vucetich, el creador de la dactiloscopía, uno de los tantos laureles que ostenta la ciencia argentina.
Instantes previos a la charla presentación dentro del clásico ciclo Verano Planeta, el autor recibió a Bacap para conversar sobre alguno de los temas que toca La cacería de hierro.
Hugo, ¿en qué momento te cruzaste con la figura de Vucetich y dijiste “acá hay una historia y la quiero contar”?
Eso ocurrió mientras investigaba para La Ciudad de las Ranas. Recorría museos, archivos, hablaba con historiadores e investigadores del CONICET, y en ese proceso me encontré con los primeros datos sobre el llamado Caso Francisca Rojas.
Me llamó la atención de inmediato y me dije “esto es interesantísimo”. Empecé a profundizar y, como suele pasar en la investigación, iba a un museo buscando información sobre un tema y terminaba preguntando por otro. De ese modo, la investigación para ambas novelas terminó siendo parte de un mismo recorrido.
Cuando me preguntan cuánto tiempo me llevó escribir esta novela, la respuesta es que forma parte de un proceso que ya lleva siete años. Primero nació La Ciudad de las Ranas, luego La Cacería de Hierro y, dentro de ese mismo camino, ya estoy preparando una tercera novela. No es una cuestión de repetirme, sino que ese período histórico me atrae muchísimo.
Te iba a preguntar justamente sobre el siglo XIX porque vos mismo estás construyendo un universo literario en torno a eso, y hay una serie de otras novelas que están abordando el periodo. ¿Por qué crees que está sucediendo este fenómeno?
En mi caso, me atrae especialmente el período que abarca desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX, aproximadamente entre 1880 y 1905. Es una etapa en la que confluyen muchos procesos fundamentales y en la que, además, se comenzaron a construir algunos de los pilares de la Argentina contemporánea.
Comprender mejor ese período histórico me ayuda a entender lo que vivimos hoy. El régimen oligárquico conservador, la separación entre Iglesia y Estado, la crisis de 1890, las tensiones sociales entre inmigrantes y criollos, la masonería, el anarquismo… todo eso resulta clave para interpretar el presente.
Por ejemplo, cuando el presidente Javier Milei habla de la «Argentina dorada», cabe preguntarse: ¿dorada según quién? ¿Bajo qué parámetros? ¿Argentina potencia, pero en qué sentido? La crisis de 1890 fue mucho más profunda, grande y amplia que la de 2001. Entonces, ¿de qué época dorada hablamos? ¿Del fraude patriótico y el voto cantado?
Se pueden reconocer ciertos avances de esa época, como la Ley 1420, que estableció la educación pública, laica, gratuita y obligatoria. Pero es fundamental poner todo en contexto. Milei, por ejemplo, no solo no habría podido presentarse como candidato en ese período, sino que jamás habría sido elegido presidente. La élite gobernante de entonces ni siquiera le habría permitido competir, y en caso de hacerlo, le habrían hecho fraude. Paradójicamente, ensalza un sistema que, en su momento, lo habría excluido por completo.

En la novela hay una revalorización del rol del inmigrante y su impacto en la construcción de la identidad argentina. ¿Cómo abordaste ese proceso y qué descubriste en tu investigación?
Intenté comprender ese fenómeno con una dificultad personal: soy nieto de inmigrantes. Mi corazón, de algún modo, está con ellos, pero al mismo tiempo debía tomar distancia y preguntarme no solo por los beneficios de la política de puertas abiertas, sino también por sus sombras.
Por un lado, fue un período que dio la bienvenida a hombres y mujeres de buena voluntad, les ofreció la posibilidad de trabajar y acceder a un pedazo de tierra. Pero, al mismo tiempo, les negó derechos políticos, laborales y sociales. David Viñas define ese proceso como «el camino del esclavo blanco»: da gracias por tu plato de lentejas y cerrá la boca.
Mi bisabuelo Mon llegó de Asturias a los 16 años. Dormía sobre la barra de la pulpería que debía limpiar durante el día, pero gracias a las oportunidades que encontró en este país, pudo construir su propia casa y enviar a su hijo, mi abuelo, a la universidad, donde se recibió de ingeniero. Algo impensado en la España que había dejado. Sin embargo, también vivió esa realidad de silencio y sumisión.
Esto generó una olla a presión. Mientras los inmigrantes solían conformarse con la posibilidad de comer y trabajar, sus hijos, nacidos en Argentina, exigieron más: «Yo también soy argentino, fui a la escuela pública, conozco mis derechos y obligaciones, quiero votar. Mi voto vale lo mismo que el tuyo.» La élite gobernante respondía con un «Estás acá porque nosotros te dejamos entrar.» Pero esos hijos de inmigrantes también habían cumplido con el servicio militar, también habían arriesgado su vida por el país.
Esa tensión derivó en conflictos como la Revolución del Parque, la revolución de 1893 y la de 1905, que buscaban elecciones libres. Es un proceso fascinante porque, al comprenderlo, también podemos entender mejor nuestra actualidad.
En la novela hay una fuerte presencia de la provincia de Buenos Aires y, en particular, de La Plata. ¿Cómo trabajaste esa identidad y qué te atrajo de esa ciudad para convertirla en escenario?
Por un lado, sí, soy de La Plata y amo mi ciudad. En ese sentido, la novela también es un homenaje. Pero, más allá de eso, me interesa porque representa un experimento urbano único.
No es una ciudad que surgió de manera espontánea, como tantos otros asentamientos donde primero llegó un grupo de baqueanos, encontraron un lugar favorable, construyeron sus casas y empezaron a poblar la zona. No, acá un grupo de iluminados decidió que había que hacer una ciudad en este punto específico y comenzaron a construirla de la nada.
Hoy La Plata parece una ciudad más, pero en aquel momento implantaron palacios de estilo europeo, del tamaño de una manzana, en medio de un paisaje agreste, lleno de cardos de dos metros de altura. Me imagino el asombro de un baqueano que llegaba con su caballo y se encontraba con semejante escena. Además, fue la primera ciudad de América del Sur en contar con energía eléctrica. Imaginate la reacción de alguien en esa época viendo, de repente, luces encendidas en medio de la llanura.
Otro aspecto fascinante es que, si pudiéramos viajar en el tiempo a 1884, nos encontraríamos con que la lengua franca de la ciudad era el italiano. En el primer censo, dos años después de su fundación, el 40% de la población era italiana, el 20% española, otro 20% de diversas nacionalidades y el último 20% criollos. Los primeros barrios fueron Piccola Italia y Calabria Chica.
La élite gobernante buscaba traer Europa a América, pero el sueño se volvió demasiado real. Terminaron con un pedazo de Italia en Argentina y, en algún punto, tuvieron que recordarles a los inmigrantes: «No se pasen de rosca, esto es Argentina.» Es un proceso muy interesante de analizar.
La novela tiene una estructura claramente policial. ¿Cuál es tu relación con el género? ¿Lo abordaste con una intención definida desde el inicio o fue surgiendo en el proceso?
Una relación de amor. Leo mucho, unos 50 libros al año, e integro un club de lectura desde hace años. Me gusta el policial y he leído de todo: argentinos, españoles, franceses, suecos, norteamericanos. Ahora bien, cuando empecé a escribir esta novela, lo hice con la misma impronta que la anterior, casi como una novela histórica. Llegué a las 100 páginas y sentí que algo no funcionaba, como cuando le enseñás a alguien a andar en bicicleta y ves que no pedalea y se va a caer. Me di cuenta de que el texto estaba muerto.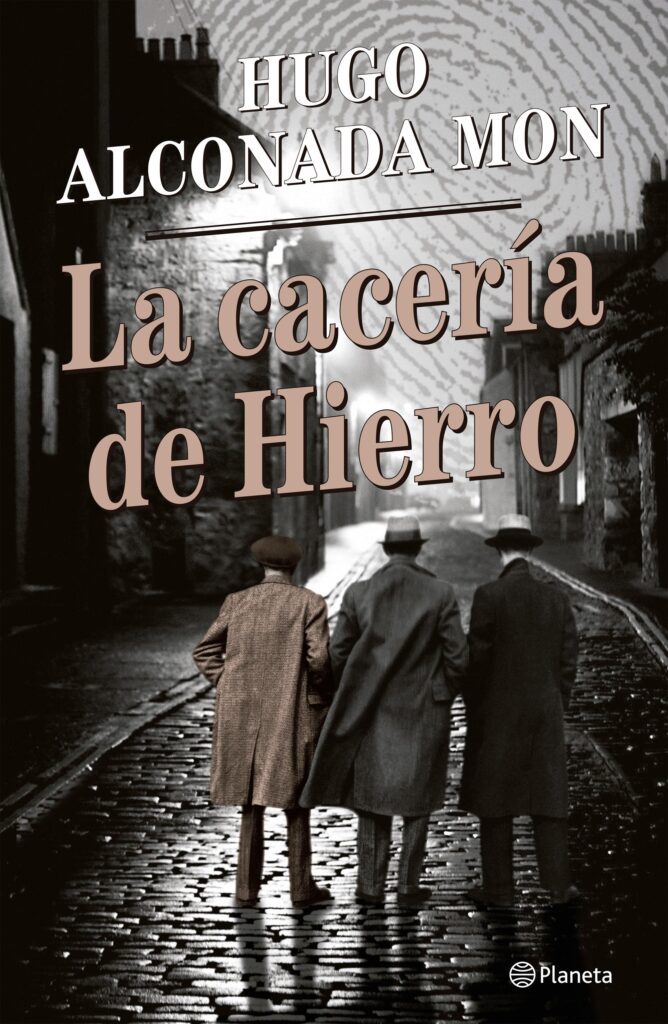
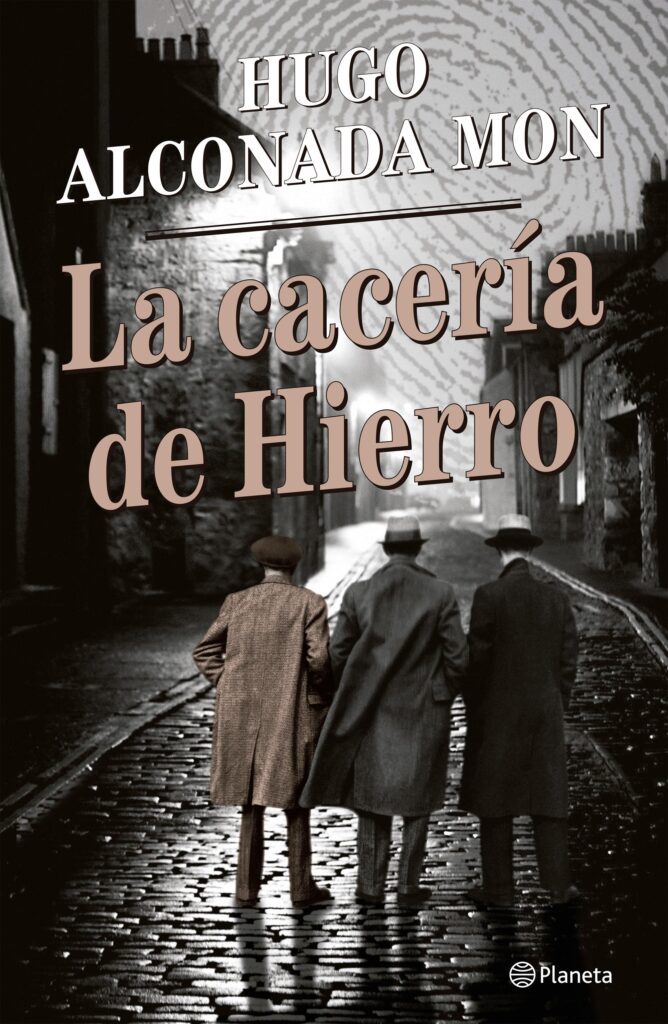
Paré, investigué más y ahí entendí que estaba contando una historia de un doble crimen que, a su vez, permitía resolver otro crimen ocurrido en La Plata. Eran tres historias criminales, y el policial surgió naturalmente.
Entonces me fui a la biblioteca, saqué libros de Marlowe, Hammett, Nesbø, empecé a releer, a repasar estructuras, y en un momento perdí la paciencia. Dije: «Basta, vamos a hacer esto así.» Y empecé. Una vez que encontré el tono, no paré más.
Por supuesto, suena más fácil de lo que fue. El libro que tenés en tus manos es el octavo borrador. Hubo mucho de corregir, tachar, añadir, quitar, hasta darle la forma definitiva.
Tu escritura periodística es principalmente de investigación, mientras que en La cacería de hierro parece haber sido un proceso más lúdico. ¿Cómo vivís esas diferencias?
Si tuviera que resumirlo, diría: el periodismo de investigación me apasiona; la ficción la disfruto. No es lo mismo.
Mi mujer suele decir que sabe qué estoy escribiendo solo con mirarme. Si es investigación, estoy tenso, con el ceño fruncido, escribiendo de manera rígida. En cambio, cuando escribo ficción, estoy relajado, sonrío, se me distiende el rostro.
Es como cuando alguien toca la guitarra, pinta o sale a correr. Para mí, escribir ficción es un cable a tierra, un momento de disfrute personal.
Mencionaste que esta tercera novela forma parte del universo que venís construyendo. ¿Podés adelantarnos algo sobre ella?
Quiero contar poco, pero sí te puedo decir que sigue dentro del mismo período histórico y busca dar un paso más en la exploración de ciertas vivencias y pretensiones de la época.
Así como La Ciudad de las Ranas abordó la fundación de La Plata por lo que significó y La Cacería de Hierro reconstruye el doble crimen de Necochea por su impacto, en esta tercera novela me interesa ahondar en otros episodios de ese período por sus consecuencias sociales.
Más que eso no quiero adelantar. Y, además, no me quiero presionar. Si esta novela me lleva un año más, cinco o diez, o si nunca la escribo, está bien. Es un disfrute.
Tanto Ranas como Hierro fueron número uno en ventas, y Planeta me ofreció firmar contrato por tres novelas más. Ni siquiera llegamos a hablar de dinero porque no quiero que esto, que es un placer, se transforme en una obligación.
Ya sé que, aunque Planeta nunca me presione, yo sentiría la presión de estar escribiendo en este momento en vez de estar charlando con vos. Y no quiero eso.
Insisto, la plata no me sobra, me vendría muy bien, pero prefiero que el disfrute siga primando.
¿Te sorprendió que funcionen tan bien las novelas?
Sí.
¿Por qué creés que tus novelas conectaron con el público?
Creo que toqué una fibra íntima, algo que resonó sin que lo buscara. Salvando las distancias, es lo que le pasó a Gabriel Rolón: encontró una cuerda que vibró en la comunidad.
Con La Ciudad de las Ranas, muchas personas me dijeron: «Hugo, es como si hubieras hablado con mi abuela, con el nono». La lectura los llevó a recordar a sus abuelos. Con La Cacería de Hierro pasó algo similar: «Fue como volver a mi infancia, a sentir lo que sentía cuando leía un policial».
Y esto trascendió lo local. Si bien Ranas está centrada en La Plata y Hierro en Necochea, fui a Tucumán, a Córdoba, a Rosario, y la gente se conmovía igual. Ahí me di cuenta de que no era solo por el lugar, sino por lo que la historia despertaba.
Una de las experiencias más lindas que viví fue cuando, en Córdoba, un señor de 83 años se me acercó y me dijo:
—Disculpe, no quiero molestarlo, pero su libro me hizo acordar a mi abuelo.
Pensé: su abuelo debía haber muerto hace 60 o 70 años, y sin embargo, lo traje al presente. Se emocionó él, me emocioné yo, y terminó contándome que su abuelo se llamaba Pietro Liberatti, un nombre hermoso.
Le pregunté si me autorizaba a usarlo en alguna novela y me dijo:
—Si lo va a tratar bien, sí.
Eso es lo hermoso. Yo me la paso investigando, metiendo los dedos en el enchufe, vuelan las piñas, me putean, me critican. Y esto resulta ser un cable a tierra en el que termino tomándome un café con un cordobés de 83 años, recordando a su abuelo. Es impagable.
Ahí está la magia de esto. Paso años investigando, metiéndome en lugares incómodos, recibiendo críticas, puteadas… Y, al mismo tiempo, un libro me lleva a compartir un café con un cordobés de 83 años, recordando a su abuelo. Eso es impagable.

